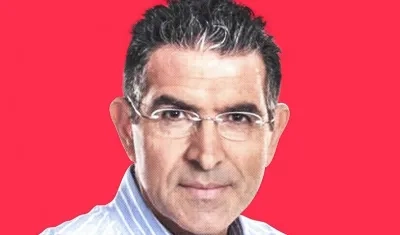La actualización de un concepto, Imperiofobia
Hace algunos días, en un viaje familiar por España y revisando, como es mi costumbre, las librerías de textos nuevos y usados, me encontré con el libro de Elvira Roca Barea, “Imperiofobia y Leyenda Negra”, comprado por lo demás en la módica suma de 2 euros, en una venta de bodega en la bella ciudad de Baeza. Desde mi ignorancia con el concepto, el texto me resultó atractivo, ya que de inmediato me generó esa relación que existe con el poder o, mejor dicho, con quien ejerce el poder y la tendencia humana e histórica, de emitir juicios morales de los variados actos humanos colectivos, en especial de aquellos de naturaleza histórica.
La autora del libro repara en ello en una interesante introducción que además hace una aclaración de perspectiva que nunca había encontrado en un texto, es decir, tiene la transparencia de decirnos desde dónde está mapeando el concepto y que sustrato ideológico influye en la mirada que ella propone. Elvira Roca reconoce que el tema del libro está irremediablemente vinculado con creencias e ideologías y que, producto de ello, la primera tentación de muchos lectores será saber desde qué punto de vista ideológico está escrito y no ve ningún inconveniente en facilitar dicha tentación: No reconoce ninguna clase de vínculo ideológico con la Iglesia católica, dice descender de una familia de masones y republicanos, expresa que dos principios católico-romanos le resultan admirables, a saber: que todos somos hijos de Dios (agrega, “si lo hubiera”) y que todos están dotados de libre albedrío. Al mismo tiempo reconoce una tremenda distancia con la Bienaventuranza de “poner la otra mejilla”, la eleva a un nivel de “pura y simple inmoralidad”, porque nada excita más la maldad que una víctima que se deja victimizar.
Reconoce que siempre ha tenido dificultades para definirse de izquierda o de derecha, pero sin duda deja entrever con claridad cierta preferencia: establece que es innegable el fracaso de las economías centralmente planificadas y que la libertad política va ligada a la libertad económica. Se plantea a favor de un Estado “Delgado y fuerte” y no “Gordo y débil” necesario para garantizar un mínimo de justicia social y una economía de mercado realmente libre.
Los argumentos esgrimidos son en definitiva la perspectiva que subyace al sentido y coherencia que Elvira Roca da a su relato y se gradece, aunque pueda no compartirse, que tenga la deferencia de anunciar al lector los marcos conceptuales personales que pueden influir en su particular lectura de los hechos históricos. Lo que no comparto es que ella plantea que lo realiza para una especie de escrutinio del lector y éste pueda determinar previamente si le merece confianza o vale la pena leer este libro. Por mi parte, sin compartir el sustrato ideológico que la define, no influyó en nada en mi interés por leer el libro.
Un punto relevante y previo a la consideración de la imperiofobia parte del reconocimiento de que la jerarquía y el poder existen en todas las sociedades humanas. De ello se deriva que alguien manda siempre, que podemos admirar u odiar a quién lo hace, muchas veces de manera ciega e irreflexiva, e influido por consideraciones más bien personales, situación que no expresa el verdadero trasfondo moral en el ejercicio del poder, que está determinado por “cómo manda el que manda cuando le toca mandar.” El mando implica responsabilidades y es de perogrullo que debe hacerles frente.
Si bien la autora repara en el hecho de que la leyenda negra de la Imperiofobia es originalmente asumida a los abusos en el ejercicio del poder que habría ejercido España durante los siglos imperiales, no es menos cierto que las consideraciones que se expresan pueden extenderse a otros imperios que en el pasado y en el presente hayan asumido la responsabilidad de mandar. Inmediatamente llegan a nuestra memoria procesos asociados al concepto que pueden relacionarse con la forma de ejercer el imperium (mandar, dominar) de los persas, macedonios, romanos, alemanes, turcos, austrohúngaros, británicos y rusos entre otros.
Si nos atenemos a las referencias que la RAE hace del concepto de “imperio” nos lleva por derroteros que son conocidos: “Imperar”, “Dignidad de emperador”, “Organización política de un Estado regido por un emperador”. Pero como los conceptos evolucionan y tienen el valor de hacernos ver y visibilizar ciertas situaciones, tienen la capacidad de adaptarse a otros tiempos y circunstancias y es la misma RAE la que se hace cargo de ello cuando entrega una nueva acepción al concepto: “Potencia de alguna importancia aunque su jefe no se titule de emperador”. Hemos tenido imperios a cargo de reyes, de primeros ministros y hasta de presidentes de la república, si consideramos que el poder de dicho Estado o confederación de Estados es capaz de influir de manera decisiva en el curso de los acontecimientos históricos y que sus actos o su inacción, que también expresa mucho desde la lógica del poder, no pueden dejar de estar bajo el escrutinio moral de los individuos, los demás Estados, las organizaciones internacionales, en fin.
Muchas veces creemos que la estructura jurídica internacional del mundo contemporáneo busca generar instancias que impidan el ejercicio del poder de manera discrecional, lo relevante a dilucidar es si aquellas estructuras realmente funcionan y logran que se respeten los principios y valores que universalmente hemos consensuado. De no ser así, dicha estructura jurídica es letra muerta y, más allá de los siglos de evolución, seguimos estando, a la manera contemporánea, al uso arbitrario del poder de aquellos que, por las más variadas circunstancias estratégicas, lo siguen ejerciendo.
Echemos una mirada a nuestro escenario internacional de aquellos que ejercen poder de manera discrecional y que poco o nada respetan acuerdos internacionales. No se trata de realizar aquí un análisis profundo de cada caso, creo que cualquiera de los que lea este artículo puede tener una visión más o menos clara de lo que se busca visibilizar. Por ejemplo, la acción que con posterioridad a las Guerras Mundiales han asumido Estados Unidos y la Unión Soviética en el mundo, con sus claros espacios de influencia y los métodos implementados para mantenerse en el espacio de poder.
Lo que ha vivido América Latina o la Europa del Este son claros ejemplos de aquello. ¿Qué hay detrás de los golpes de Estado, de las acciones militares concretas, del apoyo económico y estratégico en que las superpotencias de la Guerra Fría ejercieron dentro y fuera de sus áreas de influencia? El análisis, aunque somero nos lleva a una postura más que crítica, es difícil defender posturas cercanas al respeto y resguardo de valores y principios consensuados y se acercan mucho más a mecanismos que permitan mantener el poder y hasta determinados privilegios. Es muy difícil instalarse en una perspectiva de defensa de acciones que no tienen un respaldo moral, que nos instalan en la desilusión, la pena y la rabia, más que en la admiración por aquel que ejerce el poder.
Las acciones actuales de Rusia en Ucrania generaron una respuesta casi universal de molestia por el abuso del poder del fuerte contra el débil que, a pesar de recibir el apoyo de una importante cantidad de naciones que elevan los valores y principios consensuados y que, incluso han hecho su aporte material, no impiden que la acción se materialice con devastadoras consecuencias. Qué decir de la acción de Estados Unidos, que participa de la Guerra en Corea y hace el relevo del imperialismo francés en Vietnam, ataca sin acuerdo del Consejo de Seguridad a Irak, que invade Afganistán y Libia, que bloquea económicamente a Cuba y Venezuela, veta cualquier decisión en contra de Israel por las flagrantes violaciones a los derechos humanos del pueblo palestino e incluso en las últimas semanas eleva a Irak y Siria como objetivos militares que han sido bombardeados por sus fuerzas armadas.
Los casos, aunque merecen el mismo reproche, no dejan de tener sus especiales particularidades. El caso ruso, por la envergadura de sus acciones y su nivel de impacto más acotado, no alcanza los niveles de universalidad del gigante norteamericano, es por lo mismo que el antiamericanismo que se extiende en gran parte del mundo ofrece una perspectiva inmejorable para determinar cómo funcionan los mecanismos de la imperiofobia. Tiene la ventaja, además, de que está plenamente vivo, incluso podríamos afirmar que en permanente ebullición y que, como ninguna leyenda negra de la antigüedad, un nivel de ubicuidad nunca visto. Hasta el liderazgo de los Estados Unidos, las leyendas negras que alimentan la imperiofobia vivían en uno o dos continentes y afectaban a determinadas religiones o grupos religiosos. Para el caso estadounidense, como muy claramente lo deja ver Elvira Roca en su libro, se le encuentra en los cinco continentes y en credos religiosos diversos, lo que lo eleva al imperio auténticamente planetario que ha existido.
La autora del texto hace también especial hincapié en los mitos y falsedades que pueden alimentar la imperiofobia de ayer y de hoy, deja traslucir que en no pocos casos es la coartada perfecta para eludir las responsabilidades locales en los más profundos fracasos, es decir, que la culpa sea de otros es autocomplaciente. Sólo el análisis histórico podrá ayudar a develar las responsabilidades, pero sinceramente creo que las personas tienen el derecho a elevar una postura moral contra aquellas acciones que desde el poder, traicionan acuerdos y principios que buscan elevar las conductas de la humanidad a un cierto grado de civilización. ¿Qué valor podemos darle a las palabras de Oscar Wilde a este respecto?: “Estados Unidos es el único país que ha ido de la barbarie a la decadencia sin pasar por la civilización”